FRANCIS SCOTT FITZGERALD
(St. Paul, Minnesota, EE.UU.,
1896–Hollywood, California, 1940)
—Tío Bob, cuando las cosas se complican tanto que no hay solución,
¿usted qué hace?
—Sr. Fitzgerald —me dijo—, cuando las cosas se ponen así, yo trabajo.
Afternoons of an Author, Francis Scott Fitzgerald.
Charles Scribner's Sons, New York,1957
***
Poemas de la era del jazz
CANCIÓN DE PRIMAVERA
Lo que la arranca, si al poeta le da por delirar
cuando las campanas en las arandelas se empiezan a retorcer y las banderas en las grandes losas empiezan a ondear cuando a las siete y cuarenta y cinco esta noche es Primavera los petardos en las cajas de petardos vuelan en pedazos mis propios zapatos me empiezan a apretar vale, esta modesta y humilde pequeña oda va dando bandazos por el papel mientras escribo
pero, recuerde señora, este importante dato,
pues aunque sea multado por Misseldine por estar en pelotas
con todo, a las siete cuarenta y cinco esta noche es Primavera.
Visor. Edición bilingüe. Traducción de Jesús Isaías Gómez. Barcelona,
2016.
***
Suave es la noche
"A mí me gusta Francia, donde todo el mundo se cree que es
Napoleón. Aquí (en Roma) todo el mundo se cree que es Jesucristo."
Después de comer se sintieron las dos abatidas con el súbito
aplanamiento que les entra a los viajeros norteamericanos en lugares apacibles
del extranjero. No sentían ningún estímulo, no oían voces que las llamaran del
exterior, ni les llegaban de pronto, de otras mentes, fragmentos de sus propios
pensamientos. Tanto echaban de menos el clamor del Imperio que tenían la
sensación de que en aquel lugar la vida se había detenido.
**
"Las tres mujeres que había en la mesa eran perfectos ejemplos del
enorme flujo de la vida norteamericana. Nicole era nieta de un capitalista
(...), Mary North era hija de un empapelador y descendiente del presidente
Tyler. Rosemary pertenecía a la clase media y su madre la había lanzado a las
cumbres inexploradas de Hollywood."
**
"El hotel y la brillante alfombra tostada que era su playa formaban
un todo. Al amanecer, la imagen lejana de Cannes, el rosa y el crema de las
viejas fortificaciones y los Alpes púrpuras lindantes con Italia se reflejaban
en el agua tremulosos entre los rizos y anillos que enviaban hacia la
superficie las plantas marinas en las zonas claras de poca profundidad. Antes
de las ocho bajó a la playa un hombre envuelto en un albornoz azul y, tras
largos preliminares dándose aplicaciones del agua helada y emitiendo una serie
de gruñidos y jadeos, avanzó torpemente en el mar durante un minuto. Cuando se
fue, la playa y la ensenada quedaron en calma por una hora. Unos barcos
mercantes se arrastraban por el horizonte con rumbo oeste, se oía gritar a los
ayudantes de camarero en el patio del hotel, y el rocío se secaba en los pinos.
Una hora más tarde, empezaron a sonar las bocinas de los automóviles que
bajaban por la tortuosa carretera que va a lo largo de la cordillera inferior
de los Maures, que separa el litoral de la auténtica Francia provenzal.
A dos kilómetros del mar, en un punto en que los pinos dejan paso a los
álamos polvorientos, hay un apeadero de ferrocarril aislado desde el cual una
mañana de junio de 1925 una victoria condujo a una mujer y a su hija hasta el
hotel de Gausse. La madre tenía un rostro de lindas facciones, ya algo
marchito, que pronto iba a estar tocado de manchitas rosáceas; su expresión era
a la vez serena y despierta, de una manera que resultaba agradable. Sin
embargo, la mirada se desviaba rápidamente hacia la hija, que tenía algo mágico
en sus palmas rosadas y sus mejillas iluminadas por un tierno fulgor, tan
emocionante como el color sonrojado que toman los niños pequeños tras ser
bañados con agua fría al anochecer.
(...)
¡Ya estoy contigo! Suave es la noche... ... Pero aquí no hay luz, Salvo
la que del cielo trae la brisa. Entre tinieblas de verdor y caminos de musgo
tortuosos.
John Keats, Oda a un ruiseñor.
En la apacible costa de la Riviera francesa, a mitad de camino
aproximadamente entre Marsella y la frontera con Italia, se alza orgulloso un
gran hotel de color rosado.
Suave es la noche Traducción José Luis Piquero. Hermida Editores (1934)
**
El gran Gatsby
1
Cuando era más joven y más vulnerable, mi padre me dio un consejo en el
que no he dejado de pensar desde entonces.
«Siempre que sientas deseos de criticar a alguien —me dijo—, recuerda
que no a todo el mundo se le han dado tantas facilidades como a ti.»
Eso fue lo único que dijo, pero como siempre nos lo hemos contado todo
sin renunciar por ello a la discreción, comprendí que su frase encerraba un
significado mucho más amplio. El resultado es que tiendo a no juzgar a nadie,
costumbre que ha hecho que me relacione con muchas personas interesantes y me
ha convertido también en víctima de bastantes pelmazos inveterados. Las personalidades
peculiares descubren enseguida esa cualidad y se aferran a ella cuando la
encuentran en un ser humano normal, y por eso en la universidad se me llegó a
acusar injustamente de hacer política, porque estaba al tanto de las penas
secretas de jóvenes alborotadores que eran un misterio para otros. Yo no
buscaba casi nunca aquellas confidencias: con frecuencia fingía dormir, o estar
preocupado, o adoptaba una actitud hostilmente irónica cuando algún signo
inconfundible me hacía prever que una revelación de carácter íntimo se
perfilaba en el horizonte; porque las confidencias de los jóvenes, o al menos
los términos en los que las expresan, suelen ser plagios y estar viciadas por
evidentes supresiones. Suspender el juicio conlleva una esperanza infinita.
Todavía temo perderme algo si olvido que, como mi padre sugería de manera un
tanto esnob, y yo repito aquí con el mismo espíritu, la conciencia de las
normas básicas de conducta se reparte de manera desigual al nacer.
Unas amables palmeras refrescan su fachada ruborosa y ante él se
extiende una playa corta y deslumbrante. Últimamente se ha convertido en lugar
de veraneo de gente distinguida y de buen tono, pero hace una década se quedaba
casi desierto una vez que su clientela inglesa regresaba al norte al llegar
abril. Hoy día se amontonan los chalés en los alrededores, pero en la época en
que comienza esta historia sólo se podían ver las cúpulas de una docena de
villas vetustas pudriéndose como nenúfares entre los frondosos pinares que se
extienden desde el Hótel des Étrangers, propiedad de Gausse, hasta Cannes, a
ocho kilómetros de distancia.
El hotel y la brillante alfombra tostada que era su playa formaban un
todo. Al amanecer, la imagen lejana de Cannes, el rosa y el crema de las viejas
fortificaciones y los Alpes púrpuras lindantes con Italia se reflejaban en el
agua tremulosos entre los rizos y anillos que enviaban hacia la superficie las
plantas marinas en las zonas claras de poca profundidad. Antes de las ocho bajó
a la playa un hombre envuelto en un albornoz azul y, tras largos preliminares
dándose aplicaciones del agua helada y emitiendo una serie de gruñidos y
jadeos, avanzó torpemente en el mar durante un minuto.
Cuando se fue, la playa y la ensenada quedaron en calma por una hora.
Unos barcos mercantes se arrastraban por el horizonte con rumbo oeste, se oía
gritar a los ayudantes de camarero en el patio del hotel, y el rocío se secaba
en los pinos. Una hora más tarde, empezaron a sonar las bocinas de los
automóviles que bajaban por la tortuosa carretera que va a lo largo de la
cordillera inferior de los Maures, que separa el litoral de la auténtica
Francia provenzal.
A dos kilómetros del mar, en un punto en que los pinos dejan paso a los
álamos polvorientos, hay un apeadero de ferrocarril aislado desde el cual una
mañana de junio de 1925 una victoria condujo a una mujer y a su hija hasta el
hotel de Gausse. La madre tenía un rostro de lindas facciones, ya algo
marchito, que pronto iba a estar tocado de manchitas rosáceas; su expresión era
a la vez serena y despierta, de una manera que resultaba agradable. Sin
embargo, la mirada se desviaba rápidamente hacia la hija, que tenía algo mágico
en sus palmas rosadas y sus mejillas iluminadas por un tierno fulgor, tan
emocionante como el color sonrojado que toman los niños pequeños tras ser
bañados con agua fría al anochecer. Su hermosa frente se abombaba suavemente
hasta una línea en que el cabello, que la bordeaba como un escudo heráldico,
rompía en caracoles, ondas y volutas de un color rubio ceniza y dorado. Tenía
los ojos grandes, expresivos, claros y húmedos, y el color resplandeciente de
sus mejillas era auténtico, afloraba a la superficie impulsado por su corazón
joven y fuerte. Su cuerpo vacilaba delicadamente en el último límite de la
infancia: tenía cerca de dieciocho años y estaba casi desarrollada del todo,
pero seguía conservando la frescura de la primera edad.
Al surgir por debajo de ellas el mar y el cielo como una línea fina y
cálida, la madre dijo:
-Tengo el presentimiento de que no nos va a gustar este sitio.
-De todos modos, lo que yo quiero es volver a casa -replicó la muchacha.
Hablaban las dos animadamente, pero era evidente iban sin rumbo y ello
les fastidiaba. Además, tampoco se trataba de tomar un rumbo cualquiera."
**
“Me miró con comprensión, mucho más que con comprensión. Era una de esas
raras sonrisas capaces de tranquilizarnos para toda la eternidad, que sólo
encontramos cuatro o cinco veces en la vida. Aquella sonrisa se ofrecía —o
parecía ofrecerse— al mundo entero y eterno, para luego concentrarse en ti,
exclusivamente en ti, con una irresistible predisposición a tu favor”
El gran Gatsby. Alianza Editorial. 1924
Traducción de Rafael Ruiz de la Cuesta
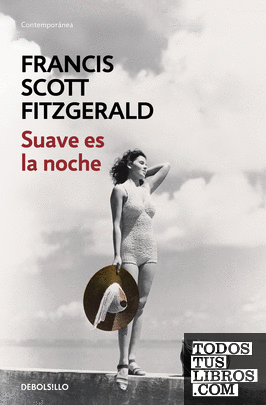
No hay comentarios:
Publicar un comentario