Erskine Caldwell
(EE.UU., 1903-1987)
Sólo habían transcurrido un día y una noche desde que Dose intentara dar caza a una mosca a través de la sierra circular de la serrería. Esa sierra circular había cortado en dos a Dose, y él había muerto furioso como un loco porque la mosca había logrado escapar sana y viva. Pero eso no habría tenido importancia alguna para Dose si hubiese podido resucitar por un minuto, o digamos dos para ser más generosos. Si hubiera podido hacer eso, le habría dado un golpe tan violento a esa molesta mosca que no habría quedado de ella ni una mota.
–¡Tú, Woodrow, tú! –dijo tía Marty –. Ve a ver si algunas moscas molestan a Dose.
–Jamás podrás verme matando moscas sobre un hombre muerto –replicó Woodrow.
–No las mates entonces –repuso tía Marty –. Espántalas.
En la parte trasera de la casa estaban tratando de construir para Dose un ataúd provisional. Hacían un montón de intentos y muy poco, muy poco trabajo. Aquellos perezosos individuos no se hallaban en lo más mínimo predisupuestos al trabajo. El empresario de pompas fúnebres no vendría a traer un ataúd porque deseaba sesenta dólares, veinticinco al contado. Nadie tenía sesenta dólares, veinticinco al contado.”
De “La mosca en el ataúd”.
**
Ada y Jeeter habían tenido diecisiete hijos. Cinco de ellos habían muerto y los restantes se habían dispersado en todas las direcciones, quedando en casa solamente Dude y Ellie May. Es cierto que Pearl estaba a solo tres kilómetros de allí, pero nunca había vuelto a visitar a sus padres y estos tampoco habían ido a verla. Los niños muertos habían sido enterrados en distintos lugares del campo y, como no se habían marcado sus tumbas y la tierra había sido arada después de ser enterrados, nadie hubiera sabido encontrarlos, de haberlo querido.
*
Bessie, tendrás que hacer que Dude se lave los pies de vez en cuando, porque si no, te va a ensuciar las colchas. A veces no se lava en todo el invierno y las colchas se vuelven tan sucias que no sabes como las vas a limpiar. Dude es igual de descuidado que su padre. Las pasé canutas para obligarle a ponerse los calcetines en la cama, porque era la única manera de mantener limpias las colchas. El nunca se lavaría. Imagino que Dude va a seguir haciendo lo mismo que su padre ha hecho, asi que puede que lo mejor que hagas es obligarle a ponerse los calcetines también.
*
Uno no puede escapar a la primavera escondiéndose dentro de una condenada fábrica, sino que hay que quedarse en el campo para sentirse bien. Eso es porque las fábricas fueron hechas por hombres; en cambio Dios hizo la tierra, pero no veras que haga esas malditas textiles. Por eso no voy allí como los demás, y me quedo donde Dios me hizo lugar.
*
También es posible pensar esta obstinación como una forma de amor a lo único conocido por estos hombres, la tierra.
De El camino del tabaco.
**
Los ladridos volvieron a sacudirlo, aterradoramente cercanos, pero ya no tenía fuerzas para seguir huyendo... Juan Gómez se pasó una mano por el pelo, a la vez que dejaba escapar un sollozo entrecortado. Cerró los ojos y se recostó contra el árbol, mientras se preguntaba cómo había llegado a esa situación, tan tarde en el tiempo de cosecha, cuando todo en el Chaco era mejor. Pero un segundo después, cuando vio aparecer a los perros que se abalanzaron sobre él, advirtió que jamás llegaría a saberlo.
De Tiempo de cosecha.
**
Hija
¿Es acaso diferente el que un acontecimiento
haya sucedido o que hubiera podido suceder?
Al amanecer, un negro en camino hacia la penitenciaría para dar el pienso a las mulas, llevó la noticia al coronel Henry Maxwell y el coronel Henry telefoneó al sheriff. El sheriff trajo a Jim a empujones hasta el pueblo y lo encerró en la cárcel, y luego se fue a su casa y tomó el desayuno.
Jim caminaba alrededor de la celda vacía mientras se abrochaba la camisa y luego se sentó en la tarima y se anudó el cordón de los zapatos. Aquella mañana todo se había desarrollado tan velozmente que ni siquiera había tenido tiempo de beber un trago de agua. Se puso de pie y fue hacia el balde, que se hallaba cerca de la puerta, pero el sheriff se había olvidado de ponerle agua.
En ese momento ya había varias personas reunidas en el patio de la cárcel. Jim se acercó a la ventana y miró hacia afuera, cuando los oyó conversar. Justo entonces llegó otro automóvil y salieron de él seis o siete hombres. Otros llegaban hacia la cárcel, por la calle, desde ambas direcciones.
—Qué es lo que sucedió en tu casa esta mañana, Jim? —preguntó alguien.
Jim clavó su barbilla entre las rejas y miró las caras de la multitud.
Conocía a cada uno de los que se hallaban allí.
Mientras trataba de imaginarse cómo todos en el pueblo se habían enterado de que estaba allí, alguien le habló.
—Debe haber sido un accidente, ¿no es verdad, Jim?
Un muchacho de color que transportaba una carga de algodón para la desmotadora, subía por la calle. Cuando el carro estuvo enfrente de la prisión, el muchacho azotó las mulas con las puntas de las riendas y las hizo trotar.
—Me da rabia ver que el Estado querellará contra ti, Jim —dijo alguien.
El sheriff venía por la calle balanceando en una mano un portaviandas de hojalata. Se hizo paso entre la multitud, abrió la puerta y colocó la vianda adentro.
Varios hombres siguieron detrás del sheriff y miraron la celda por encima de su hombro.
—Aquí está tu desayuno, que mi mujer preparó para ti, Jim. Mejor come algo, Jim, muchacho.
Jim miró la vianda, al sheriff, la puerta abierta de la celda y movió la cabeza.
—No siento hambre —dijo—. Mi hija estaba hambrienta, sin embargo... terriblemente hambrienta.
El sheriff retrocedió hacia la puerta, poniendo la mano sobre la culata de su pistola. Se volvió con tal rapidez, que le pisó los pies a los hombres que se hallaban detrás de él.
—Ahora, no te atolondres, muchacho, Jim —le dijo—. Siéntate y cálmate.
Cerró la puerta y le puso llave. Después de haber dado unos pasos hacia la calle, se detuvo y examinó la cámara de su pistola para asegurarse de que estaba cargada.
La multitud detrás de la ventana se apretaba más estrechamente. Algunos hombres golpearon en las rejas hasta que Jim se asomó y miró hacia afuera. Cuando los vio, clavó su barbilla entre los barrotes y los agarró fuertemente con las manos.
—¿Cómo sucedió, Jim? —preguntó alguien—. Debe haber sido un accidente, no es verdad?
Con su rostro delgado y afinado, Jim miraba como si hubiese querido atravesar las rejas. El sheriff se acercó a la ventana para ver si todo estaba en orden.
—Ahora, tómalo con tranquilidad, muchacho, Jim —dijo.
El hombre que le había pedido a Jim que contase lo que había sucedido, sacó al sheriff a codazos de en medio. Los otros hombres se apretaron más.
—¿Cómo fue, Jim? —preguntó el hombre—. ¿Fue un accidente?
—No —dijo Jim, enroscando los dedos alrededor de las rejas—. Tome mi escopeta y lo hice.
El sheriff nuevamente se abría camino hacia la ventana. —Continúa, Jim, y cuéntanos todo.
El rostro de Jim se apretaba hasta tal punto entre los barrotes que parecía que solamente sus orejas impedían que la cabeza se saliese para afuera.
—Mi hija decía que tenía hambre y no pude soportarlo más. Sencillamente no podía soportar oírla decir eso.
—No te excites mucho ahora, muchacho, Jim —dijo el sheriff, que lo empujaban hacia adelante por momentos y enseguida hacia atrás.
—Se despertó otra vez en mitad de la noche y dijo que tenía hambre. Sencillamente no pude soportar oírla decir eso.
Alguien empujó a través de la multitud, hasta que llegó a la ventana.
—Pero, Jim, hubieses podido pedirme algo de comer para ella, y tú sabes que te hubiese dado todo cuanto tengo en el mundo. Nuevamente el sheriff empujaba hacia adelante.
—No es eso lo que debí hacer —dijo Jim—. Trabajé todo el año y produje lo suficiente para comer para todos nosotros.
Se detuvo y observó los rostros del otro lado de las rejas.
—Trabajé para estar en condiciones de tener una parte, pero ellos vinieron y me lo quitaron todo. No podía andar por ahí pidiendo después de haber producido lo suficiente para mantenernos. Vinieron y sencillamente se lo llevaron todo. Entonces mi hija se despertó otra vez esta mañana diciendo que tenía hambre, y no pude soportarlo más.
—Ahora, mejor será que te recuestes en la tarima, muchacho, Jim — dijo el sheriff.
—Parece injusto que haya matado así a la pequeña — comentó alguien.
—Mi hija dijo que tenía hambre —repitió Jim—. Estuvo diciendo eso durante todo el mes pasado. Mi hija se despertó en mitad de la noche y lo dijo. Sencillamente no pude soportarlo más.
—Debiste haberla mandado a mi casa, Jim. Yo y mi mujer le hubiésemos podido dar algo de comer. No me parece justo matar a una niñita como ella.
—Trabajé lo suficiente para todos nosotros —dijo Jim—. Simplemente no puede soportarlo más. Mi hija estuvo hambrienta todo el mes pasado.
—Tómalo con calma, muchacho, Jim —dijo el sheriff, tratando de adelantarse a empujones.
La multitud oscilaba de un lado para el otro.
—¿De modo que sencillamente tomaste la escopeta esta mañana y la mataste? —preguntó alguien.
—Cuando se despertó esta mañana diciendo que tenía hambre, simplemente no pude soportarlo.
La multitud se apiñaba más. Llegaban hombres a la prisión, desde todas direcciones y los que acababan de llegar empujaban hacia adelante para escuchar lo que Jim tenía que decir.
—El Estado querellará contra ti, Jim —dijo alguien—, pero es injusto.
—No pude remediarlo —contestó Jim—. Mi hija se despertó otra vez esta mañana del mismo modo.
El patio de la cárcel, la calle y el solar baldío de enfrente, estaban llenos de hombres y muchachos. Todos empujaban hacia adelante para escuchar a Jim. Por todo el pueblo había corrido ya la noticia de que Jim Carlisle había disparado contra su hija Clara, de ocho años de edad, y la había matado.
—¿Para quién cosechaba, Jim? —preguntó alguien. —Para el coronel Henry Maxwell — contestó un hombre de la multitud.
—Jim había trabajado para el coronel Henry nueve o diez años.
—Henry Maxwell no tuvo que haberle quitado toda la cosecha. Tiene suficiente con lo suyo. No está bien que Henry Maxwell quite también a Jim su parte.
Una vez más el sheriff empujaba hacia adelante.
—Ahora el Estado querellará contra Jim —agregó alguien—. Sin embargo no es justo.
El sheriff clavaba sus hombros entre la multitud y se abría paso trabajosamente.
Un hombre rechazó a empujones al sheriff.
—Por qué Henry Maxwell se llevó también tu parte de la cosecha, Jim?
—Dijo que se la debía porque una de sus mulas había muerto hacía un mes.
El sheriff llegó frente a la ventana de rejas.
—Debes recostarte en la tarima ahora, y descansar algo, muchacho, Jim —dijo—. Sácate los zapatos y estírate, muchacho, Jim.
Lo sacaron de en medio a codazos.
—Tú no mataste la mula, ¿verdad, Jim?
—La mula murió en el granero —explicó—. Yo no estaba ni cerca de allí. Simplemente murió.
La multitud empujaba impaciente. Los hombres de adelante se agolpaban contra la cárcel y los de atrás trataban de colocarse unos cerca para escuchar. Los del medio estaban apretados unos contra otros tan fuertemente, que no podían moverse en ninguna dirección. Cada uno hablaba más alto que el otro.
El rostro de Jim se comprimía entre las rejas y sus dedos se enroscaban a los barrotes hasta que sus articulaciones se ponían blancas.
La bulliciosa muchedumbre se movía a través de la calle hacia el solar baldío. Alguien estaba gritando. Se había trepado a un automóvil y blasfemaba con toda la fuerza de sus pulmones.
Un hombre que se hallaba en mitad de la muchedumbre, se abrió camino y fue hacia su automóvil. Logró entrar y desapareció
Jim, de pie, agarrado a las rejas, miraba a través de la ventana. El sheriff estaba de espaldas a la muchedumbre y decía algo a Jim. Jim no lo oía.
Un hombre en camino hacia la desmotadora, con una carga de algodón, se detuvo para averiguar lo que sucedía. Por un momento miró hacia la muchedumbre en el solar baldío y luego se volvió y miró a Jim detrás de las rejas. El griterío al otro lado de la calle se hacía más fuerte.
—¿Qué ocurre, Jim?
Del otro lado de la calle alguien se acercó al carro. Puso el pie sobre un rayo de una rueda y miró al hombre que hablaba sentado sobre el algodón.
—Mi hija se despertó otra vez esta mañana, diciendo que tenía hambre
—contestó Jim.
El sheriff fue la única persona que lo oyó.
El hombre que estaba sobre la lana saltó al suelo, anudó las riendas a la rueda del carro y luego se abrió camino entre la muchedumbre, hacia el automóvil, donde todos gritaban y blasfemaban. Después de escuchar un momento, volvió a la calle, llamó a un negro que se hallaba con varios otros, en la esquina, y le entregó las riendas. El negro se fue con la lana hacia la desmotadora y el hombre volvió hacia la muchedumbre. Justamente en ese momento, el que se había ido solo en su automóvil, regresó. Durante unos instantes se quedó sentado delante del volante y luego salió. Abrió la puerta trasera y sacó una barra de hierro, que tenía su altura.
—Fuerza la puerta de la prisión y deja salir a Jim —dijo alguien—. No es justo que él esté ahí adentro.
La muchedumbre en el solar baldío se agitaba nuevamente. El hombre que había estado parado encima del automóvil saltó al suelo y la multitud se dirigió por la calle en dirección a la prisión.
El primer hombre que se acercó a la barra de hierro de seis pies de largo, la arrancó de la blanda tierra donde estaba clavada.
El sheriff retrocedió.
—Ahora, tómalo con calma, muchacho, Jim — dijo.
Se volvió y comenzó a caminar apresuradamente por la calle, hacia su casa.
Traducción: José María Cañas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Somos parecidos a esos sapos que en la austera noche de los pantanos se llaman sin verse, doblegando con su grito de amor toda la fatalidad del universo.
René Char
No haría falta amar a los hombres para darles una ayuda real. Sólo desear hacer mejor cierta expresión de su mirada cuando se detiene en algo más empobrecido que ellos, prolongar en un segundo cierto minuto agradable de su vida. A partir de esta diligencia y cada raíz tratada, su respiración se haría más serena. Sobre todo, no suprimirles por entero esos senderos penosos, a cuyo esfuerzo sucede la evidencia de la verdad a través de los llantos y los frutos.
René Char
René Char
No haría falta amar a los hombres para darles una ayuda real. Sólo desear hacer mejor cierta expresión de su mirada cuando se detiene en algo más empobrecido que ellos, prolongar en un segundo cierto minuto agradable de su vida. A partir de esta diligencia y cada raíz tratada, su respiración se haría más serena. Sobre todo, no suprimirles por entero esos senderos penosos, a cuyo esfuerzo sucede la evidencia de la verdad a través de los llantos y los frutos.
René Char
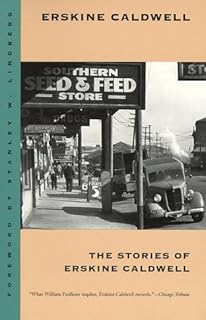
1 comentario:
...bueno, qué bueno que cada tanto (quién, sino tú) alguien se acuerde del inolvidable...
Publicar un comentario